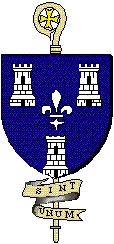
30 de septiembre de 1998
San Jerónimo
|
|
30 de septiembre de 1998
|
«¿Qué le pides a la Iglesia de Dios? -La fe». Este diálogo, que inaugura la liturgia del Bautismo de un adulto, continúa con la siguiente pregunta del sacerdote: «¿Qué te da la fe? -La vida eterna», responde el catecúmeno. En efecto, «la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara (1 Co 13, 12), tal cual es (1 Jn 3, 2)» (Catecismo de la Iglesia Católica, 163).
En nuestros días, la virtud de la fe es frecuentemente ignorada, reducida a un simple sentimiento subjetivo o a una vaga creencia religiosa, y considerada como una opinión libre y facultativa. Se trataría solamente de una convicción personal perteneciente al ámbito privado y que no concerniría a nadie, y de ninguna manera a la Iglesia.
¿La tomas o la dejas?
Lejos de ser facultativa, la fe es necesaria para la salvación eterna. Jesucristo lo afirmó con claridad: El que crea y sea bautizado, se salvará (Mc 16, 16). «Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios (Hb 11, 6) y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin (Mt 10, 22), obtendrá la vida eterna» (Catecismo, 161). Rechazar la fe, que es un don de Dios, significa rechazar la salvación y perderse por toda la eternidad: el que no crea, se condenará (Mc 16, 16). Así pues, la fe no puede ser una opción del tipo "la tomas o la dejas".
Lejos de ser accesoria o sin importancia, la fe tiene una profunda repercusión en toda la vida del cristiano: El justo vivirá de la fe (Rm 1, 17). La Iglesia celebraba el año pasado el centenario de la entrada en el Cielo de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella, a quien San Pío X llamó «la santa más importante de los tiempos modernos», dio muestras del poder de la fe con una vida de gran sencillez. Cuando apenas contaba cuatro años de edad, es interrogada por su hermana Celina, perpleja ante el misterio de la Eucaristía: «¿Cómo es que Dios puede estar en una hostia tan pequeña?, pregunta Celina. -No es tan raro, replica Teresa, porque Dios es todopoderoso. -¿Qué quiere decir todopoderoso? -¡Pues que hace todo lo que quiere!». Admirable lógica de una fe de niño. Pero, ¿puede esa fe de niño ser racional? Sí, porque creer es algo racional. Creer es un acto auténticamente humano, y no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre confiar en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Tampoco en las relaciones humanas va en contra de nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, así como tampoco fiarnos de sus promesas. Sin embargo, en cuanto adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura (cf. Catecismo, 150). «Si no creemos en Dios, señala San Ambrosio, ¿en quién vamos a creer?»
¿Un sentimiento ciego?
Sin embargo, la fe no es un sentimiento ciego y puramente subjetivo, que no tendría ningún fundamento accesible para la razón. Al contrario, «para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. De ese modo, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu» (Catecismo, 156). En una época como la nuestra de escepticismo y de relativismo, cuando todas las religiones son presentadas como equivalentes, es importante estudiar con esmero las «pruebas externas de la Revelación», así como conocer a la perfección nuestras «razones para creer».
«¿En qué piensas?»
Una ardiente hoguera
La fe revela a Santa Teresa la paternidad de Dios y su amor misericordioso. «El Señor ha sido siempre para mí compasivo y lleno de dulzura... lento en el castigo y abundante en misericordia, escribirá al atardecer de su vida... Me ha concedido su infinita Misericordia, y a través de ella es como contemplo las demás perfecciones divinas... Así que se me presentan todas radiantes de amor; incluso la justicia (y puede que aún más que cualquier otra) me parece revestida de amor». Ha comprendido que la debilidad, la impotencia, incluso el pecado, siempre que se le desprecie, lejos de suponer un obstáculo a la misericordia de Dios, la provocan y la atraen: «Sí, así lo siento; aunque tuviera sobre mi conciencia todos los pecados que puedan cometerse, acudiría con el corazón compungido a arrojarme en brazos de Jesús, pues sé cuánto quiere al hijo pródigo que regresa junto él... Siento que esa multitud de ofensas sería como si se dejara caer una gota de agua en una ardiente hoguera».
Como si mirara a otro lado
Pero, «¿cómo el Dios que nos ama puede ser feliz cuando sufrimos?», se pregunta ella. Y su amor le dicta esta respuesta: «No, nuestro sufrimiento nunca lo hace feliz, pero ese sufrimiento nos es necesario, así que lo permite como si mirara a otro lado». El pecado ha convertido el sufrimiento en algo necesario, por eso Dios lo permite; pero por amor, como medio de reconducir al hombre a amarlo a Él. Es un amargo remedio, pero, teniendo en cuenta el egoísmo del hombre, es un remedio necesario para la salud y la felicidad del alma. «¡Cuánto le cuesta a Dios darnos de beber del manantial de las lágrimas!, escribe también; pero Él sabe que es la única manera de prepararnos para conocerlo como Él se conoce y para convertirnos también a nosotros en dioses...»
«Habrá que darlo a conocer»
Tiene ocho años cuando su hermana Paulina, a la que ha elegido como su «segunda mamá», ingresa en el Carmelo de Lisieux. Aquel día, sus lágrimas fluyen abundantemente. «Puesto que escribo la historia de mi alma, debo decirlo todo, y confieso que los sufrimientos que habían precedido a su ingreso no fueron nada comparados con los que le siguieron». Contrae una extraña enfermedad nerviosa. Ante las alarmantes proporciones de dicha enfermedad, el señor Martin cree que «su hijita se va a volver loca o que se va a morir». Será necesaria la milagrosa intervención de la Virgen para devolverle la salud, pero su curación no pone sin embargo punto final a las penas de Santa Teresa, pues escribe: «Mucho tiempo después de mi curación, llegué a pensar que había caído enferma adrede, y aquello fue un auténtico martirio para mi alma... Y Dios conservó en mí aquel martirio íntimo hasta que ingresé en el Carmen».
Una eficacia extraordinaria
«Mostrarla como un ejemplo a imitar»
Santa Teresa también conoce el hastío: «Sí, la vida cuesta, escribe, y resulta penoso comenzar una jornada de trabajo... Si por lo menos sintiéramos a Jesús, todo lo haríamos por Él; pero no, parece que esté a mil leguas y estamos solas con nosotras mismas... Pero, ¿qué hace ese dulce amigo? ¿Acaso no ve nuestra angustia, el peso que me agobia? ¿Dónde está? ¿Por qué no acude a consolarnos, ya que es nuestro único amigo?». Recuerda entonces estas palabras de Jesús: Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su inquietud (Mt 6, 34); y llevando su cruz de cada día canta lo que sigue:
Si pienso en mañana, temo mi inconstancia,
Siento que nace en mi corazón la tristeza y el contratiempo.
Pero deseo, Dios mío, la prueba y el sufrimiento
Aunque sea sólo por hoy.
La paciencia de Santa Teresa se manifestó, casi siempre, a partir de sufrimientos semejantes a los que nos encontramos cada día en nuestro camino. Son sufrimientos pequeños, ocultos, que nos hieren y que, a falta de una fe despierta y amorosa, nos abaten y nos vuelven tristes, molestos para nosotros y para los demás. Para sobrellevar esas penas, Santa Teresa recurre con mucha frecuencia a la Santísima Virgen, su «Mamá del Cielo»: «Nunca deja de protegerme tan pronto como la invoco».
A través de una vida del todo normal, ella encuentra en Nuestra Señora un alivio maternal y un modelo de fe y de amor. «¡Cuánto me hubiera gustado ser sacerdote para predicar acerca de la Virgen!... Para que un sermón acerca de la Virgen me guste y me haga bien tengo que contemplar su vida real, no su supuesta vida; y estoy segura de que su vida real debió ser muy sencilla. Nos la muestran inabordable, pero habría que mostrarla como un ejemplo a imitar, habría que resaltar sus virtudes, decir que llevaba una vida de fe como nosotras y aportar pruebas mediante el Evangelio, donde leemos: Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio (Lc 2, 50). O esta otra, no menos misteriosa: Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él (Lc 2, 33). Dicha admiración supone una cierta extrañeza».
Un huracán de gloria
Esa pasión desemboca en su entrada en el Cielo y, aquí abajo, en un huracán de gloria sin par. Aquella joven carmelita atraerá muy pronto a las multitudes, que acuden de todas partes para implorar o dar las gracias a quien derrama una verdadera "Lluvia de rosas", gracias temporales o espirituales que son la recompensa de su fe inquebrantable en el Amor Misericordioso. Se realiza al pie de la letra aquella frase de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto (Jn 12, 24). El 17 de mayo de 1925, varios cientos de miles de peregrinos del mundo entero asisten al "triunfo" de Teresita, glorificada y canonizada. Y hoy en día, el Papa Juan Pablo II no ha dudado en declararla Doctora de la Iglesia. El 19 de octubre de 1997, con motivo del Día Mundial de las Misiones, ese honor excepcional recayó como incremento de gloria sobre la patrona de las misiones. La Iglesia ve en ella una luz para la nueva evangelización.
Santa Teresita había prometido «pasar su Cielo haciendo bien en la tierra». Pidámosle que nos comunique su fe viva y su confianza inquebrantable en el Amor Misericordioso, que transformarán nuestras vidas y nos guiarán por el camino del Cielo. Rogamos por todos sus seres queridos, vivos y difuntos.
Para publicar la carta de la Abadía San José de Clairval en una revista, periódico, etc. o ponerla en un sitio internet u home page, se necesita una autorización. Ésta debe pedirse a : hispanizante@clairval.com.