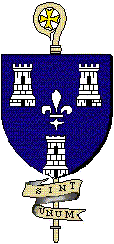
25 de marzo de 1998
Anunciación
|
|
25 de marzo de 1998
|
Uno de los problemas más graves de la sociedad contemporánea es la crisis de la familia. La institución matrimonial está siendo cuestionada y atacada constantemente y de forma radical, colaborando en ello con frecuencia los medios de comunicación: la estabilidad de los hogares está amenazada por las permisivas leyes que favorecen el divorcio; la misión de la madre y ama de casa no es apreciada en su justo valor; las familias numerosas no reciben el apoyo que se merecen; la castidad y la fidelidad conyugal se ridiculizan frecuentemente; una "cultura de muerte" incita incansablemente al aborto y a la contracepción; en muchos sitios, el niño está sometido a tentativas de perversión (publicidades blasfematorias y pornográficas, droga, prostitución, etc.), y se proponen unos nuevos modelos, como la unión libre, la familia monoparental, las parejas de homosexuales, etc.
Una señal de contradicción
La sociedad se autodestruye al destruir la familia, que es, según la voluntad del Creador, su célula fundamental. «La salvación de la persona y de la sociedad [...] está estrechamente ligada al buen ser de la comunidad familiar y conyugal» (Vaticano II, Gaudium et spes, 47). ¿Acaso los niños de hoy no serán los ciudadanos de mañana? Ahora bien, es en el seno de la familia donde el niño adquiere las primeras experiencias de la vida en sociedad, donde adquiere el sentido de la autoridad, de la responsabilidad, del servicio desinteresado... Y a la inversa, ¿qué ejemplos de amor, de fidelidad y de perdón pueden encontrar los niños en los modelos basados en el individualismo y la inestabilidad?
Hoy en día se critica duramente a la Iglesia Católica a causa de su enseñanza sobre la familia, y se la acusa de no ser de "la época actual" y de obstaculizar mediante sus "prohibiciones" el progreso de las naciones y de los individuos. Pero esos ataques no deben sorprendernos ni desanimarnos, pues Jesucristo nuestro Señor ya previno a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo (Jn 15, 18-19; 16, 33). Siguiendo al Salvador, la Iglesia nos advierte: «No os conforméis a la mentalidad de este mundo» (Juan Pablo II, Veritatis splendor, 6 de agosto de 1993, cap. 2), y, a imagen suya, no teme ser un "signo de contradicción".
Pero mediante ese proceso que han intentado contra ella, los adversarios de la Iglesia, muy a pesar suyo, no hacen sino realzar su santidad, y reconocer que ésta se opone eficazmente al culto desenfrenado del placer y a la pérdida eterna de las almas. Al defender la vida humana, cuyo santuario es la familia, la Iglesia se muestra fiel a Cristo, que no vino a este mundo para imponer a los hombres una carga insoportable, sino al contrario, para liberarlos de la esclavitud del pecado. Además, al recordar «la necesaria conformidad de la ley civil con la ley moral» (Juan Pablo II, Evangelium vitae, 25 de marzo de 1995, nº 72), es decir, la ley natural expresada en los Mandamientos de Dios, la Iglesia se erige en abogada de los verdaderos valores de la persona humana y defiende los únicos principios que pueden hacer que la vida social sea justa y apacible, poniendo así los cimientos de una feliz reconstrucción del cuerpo social. La Iglesia contribuye mediante su enseñanza, y más aún mediante el ejemplo de los santos, a ese progreso auténtico de la humanidad.
Con sus vidas, los santos ilustran la doctrina de la Iglesia y le dan una fuerza y un atractivo incomparables. Además, testimonian que es posible, con la gracia divina, vivir en perfecto entendimiento con esa doctrina. Con motivo del Año de la Familia, el Papa Juan Pablo II beatificó a Elisabetta Canori Mora, una esposa y madre de familia que, «en medio de numerosas dificultades conyugales, demostró una total fidelidad al compromiso tomado por el sacramento del matrimonio y a las responsabilidades que de él se derivan» (Homilía del 24 de abril de 1994). La enseñanza de la Iglesia sobre la familia, ilustrada con ese ejemplo de vida cristiana, nos guiará por la vía que Cristo nos ha trazado, y que conduce a la bienaventurada vida del Cielo.
Una preparación importante
Elisabetta viene al mundo el 21 de noviembre de 1774 en Italia, donde sus padres poseen una propiedad cerca de Roma. Es la decimotercera de una familia de catorce hijos, de los que seis habían muerto ya a temprana edad. Su primera educación la recibe en el seno de esta gran familia. «La familia es la primera y fundamental escuela de socialidad; como comunidad de amor, encuentra en el don de sí misma la ley que la rige y hace crecer. El don de sí, que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas, y entre las diversas generaciones que conviven en la familia» (Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, FC, 37).
En ese hogar profundamente cristiano y atento a la educación de sus hijos, Elisabetta es feliz y encuentra un perfecto equilibrio. En 1796 se casa con Cristóforo Mora, un joven abogado, hijo de un médico rico y estimado. Elisabetta se preparó con esmero para ese compromiso y realizó un retiro espiritual. «En nuestros días es más necesaria que nunca la preparación de los jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. Muchos fenómenos negativos que se lamentan hoy en la vida familiar derivan del hecho de que, en las nuevas situaciones, los jóvenes no sólo pierden de vista la justa jerarquía de valores, sino que, al no poseer ya criterios seguros de comportamiento, no saben cómo afrontar y resolver las nuevas dificultades. La experiencia enseña en cambio que los jóvenes bien preparados para la vida familiar, en general van mejor que los demás» (FC, 66).
Elisabetta desea fundar con su esposo una familia verdaderamente cristiana, pues sabe que mediante el compromiso solemne asumido ante Dios y ante la Iglesia, los dos van a prometerse «permanecer fieles en la fortuna y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarse y respetarse todos los días de su vida» (cf. Ritual). A fin de poner en evidencia los elementos esenciales que constituyen el bien común de los esposos (el amor, el respeto y la fidelidad hasta la muerte), la Iglesia les pregunta durante la ceremonia si están dispuestos a acoger y a educar cristianamente a los hijos que Dios quiera darles. «Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que encuentran su coronación» (FC, 14). Por lo general, la unión de los esposos perdura y se consolida gracias al nacimiento y a la educación de los hijos, que representan el fruto más hermoso de su amor conyugal.
Amor herido
Los primeros tiempos del matrimonio son muy felices, pero pronto la vida en común se encuentra comprometida por la fragilidad psicológica de Cristóforo. Al principio se trata de unos accesos de celos inexplicables, pero luego el joven abogado se prenda de otra mujer y engaña a su esposa. Herida profundamente en su amor, Elisabetta no le hace, sin embargo, ningún reproche a su marido y continúa manifestándole toda su ternura, esperando así conquistarlo de nuevo. La prueba es más terrible aún porque ha perdido sucesivamente a dos hijos, muertos al poco de nacer.
A finales del año 1799 da a luz una niña, Marianna, llena de vitalidad. Pero por desgracia la situación del hogar se degrada: el abogado pierde todo interés por su bufete y se entrega a irreflexivas especulaciones que lo llevan enseguida a la ruina. Pero Elisabetta no duda ni un instante y vende todas sus joyas para pagar las deudas del marido, aunque sin conseguirlo del todo, de tan considerables que son. Pero en vez de sentirse agradecido, Cristóforo, humillado por sus fracasos, se vuelve cada vez más grosero y susceptible. Ateniéndose a razones económicas, los padres de éste, Francesco y Agatha Mora, le sugieren que abandone aquel hermoso apartamento en el que vive desde la boda y que vaya con Elisabetta a vivir con ellos. Pero esa mudanza representa para ella una nueva prueba, pues pierde la intimidad de su vida conyugal y familiar. No obstante, la joven acepta de buen grado ese sacrificio por la conversión de su infiel marido.
El pecado de adulterio es efectivamente un desorden grave. El Catecismo de la Iglesia Católica lo ha recordado en estos términos: «El adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal. El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos. Lesiona el signo de la Alianza que es el vínculo matrimonial. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que necesitan la unión estable de los padres» (CIC, 2380-2381). Elisabetta sabe, sobre todo, que quien es culpable del pecado de adulterio no puede heredar el Reino de los Cielos (cf. 1 Co 6, 9; Mt 19, 18), y su amor por Cristóforo, basado en la fe y en la caridad sobrenaturales, le hacen temer por la salvación eterna de su esposo; por eso multiplica sus sacrificios y oraciones. Su confianza en Dios y su perseverancia en la oración no quedarán defraudadas.
En julio de 1801, un cuarto embarazo viene a suavizar la penosa vida de esa mujer admirable. Pero poco después del parto, una enfermedad derriba a la madre y la conduce a la agonía; humanamente, Elisabetta está condenada. Sin embargo, una milagrosa curación, como ella misma confesará, le devuelve la salud. Con motivo de esa enfermedad tiene lugar un progreso espiritual importante: su vida de unión con Dios y la práctica religiosa se intensifican, y la confesión y la comunión frecuentes se convierten en los dos polos de su vida espiritual. En 1804, bajo la inspiración de Dios, toma tres resoluciones: 1) practicar la dulzura y la paciencia, y no enfadarse nunca; 2) cumplir en todo la voluntad de Dios; 3) practicar las virtudes de la mortificación y de la penitencia.
En esa intensa vida espiritual encontrará la fuerza para poder soportar su difícil situación familiar, pues sobre ella siguen lloviendo denigrantes humillaciones. Sus cuñadas, de quienes habría podido esperar afecto y apoyo, la hacen responsable de los fracasos financieros de Cristóforo, y le reprochan de ser la causa del adulterio, diciendo que «con una mujer diferente, Cristóforo sería diferente». Siguiendo el ejemplo de Jesús, Elisabetta responde a todo con la dulzura, la paciencia y el perdón. Pero las pruebas más dolorosas proceden de las presiones físicas y psicológicas de su marido y de la familia de éste, que intentan arrancarle un consentimiento inadmisible, según puede leerse en su diario: «Ese león furioso (Cristóforo la había amenazado con un cuchillo) quería conseguir a cualquier precio un permiso escrito que le permitiera frecuentar a su amiga. ¡Cuánto bien me ha hecho haber estado rezando durante dos horas! Dios me trasmitió tanta fuerza que estaba dispuesta a entregar mi vida antes que ofender a mi Señor».
Por la vida
Elisabetta no puede consentir el adulterio de Cristóforo sin pecar gravemente, incluso para salvar la situación y reconciliarse con él. Nunca nos es permitido hacer el mal para que venga el bien (cf. Rm 3, 8). El propio Dios es quien establece el lazo del matrimonio, de tal suerte que el matrimonio concluido y consumado entre bautizados nunca puede disolverse.
El Papa Juan Pablo II nos ha recordado la enseñanza de la Iglesia respecto a este trascendental asunto: «La comunión conyugal se caracteriza no sólo por su unidad, sino también por su indisolubilidad. El carácter de perennidad de ese amor conyugal tiene en Cristo su fundamento y su fuerza. Enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del matrimonio halla su verdad última en el designio que Dios ha manifestado en su Revelación: Él quiere y da la indisolubilidad del matrimonio como fruto, signo y exigencia del amor absolutamente fiel que Dios tiene al hombre y que el Señor Jesús vive hacia su Iglesia.
El don del sacramento es al mismo tiempo vocación y mandamiento para los esposos cristianos, para que permanezcan siempre fieles entre sí, por encima de toda prueba y dificultad, en generosa obediencia a la santa voluntad del Señor: Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre (Mt 19, 6). Dar testimonio del inestimable valor de la indisolubilidad y fidelidad matrimonial es uno de los deberes más preciosos y urgentes de las parejas cristianas de nuestro tiempo (FC, 20).
Fuerte en la fe con respecto a la enseñanza evangélica, Elisabetta resiste pues con valentía ante las amenazas que recibe. Por otra parte, está convencida de que si algún día tiene lugar la reconciliación con su marido, ésta será fruto de su fidelidad a la ley de Dios.
Un testimonio irreemplazable
Con la muerte del doctor Francesco Mora, que acontece en 1812, Elisabetta pierde su último apoyo. Sus cuñadas le manifiestan entonces que ella constituye, junto con sus dos hijas, una carga para la familia. Así pues, no tiene más remedio que conseguir un apartamento en Roma. Con aquella mudanza, se inicia para ella un período más apacible, a pesar de su extrema pobreza. Ella lo aprovecha para seguir con más dedicación la educación de sus hijas, tarea que siempre ha considerado como una de sus principales obligaciones. Su primera ocupación consiste en darles una rigurosa formación espiritual, de tal modo que su familia se convierte en una feliz "Iglesia doméstica", donde se ama al Señor y donde resulta agradable vivir. «Sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento del matrimonio, importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y a adorar a Dios y a amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. Elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres; sólo orando junto con sus hijos calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Escuchemos la llamada que el Papa Pablo VI ha dirigido a las madres y a los padres: "Madres, ¿enseñáis a vuestros hijos las oraciones del cristiano? ¿Preparáis, de acuerdo con los sacerdotes, a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad: confesión, comunión, confirmación? ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre? ¿A invocar la ayuda de la Virgen y de los santos? Y vosotros, padres, ¿sabéis rezar con vuestros hijos?... Lleváis de este modo la paz al interior de los muros domésticos".
Además de las oraciones de la mañana y de la noche, hay que recomendar explícitamente la lectura y la meditación de la Palabra de Dios, la devoción y consagración al Corazón de Jesús, las varias formas de culto a la Virgen Santísima, la bendición de la mesa, las expresiones de la religiosidad popular» (FC, 60 y 61). También se recomienda vivamente rezar el Rosario en familia: «No cabe duda de que el Rosario a la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones "comunes" que la familia cristiana está invitada a rezar» (id.).
« Retornarás a Dios... »
Olvidándose de sí misma y proyectando cada vez más el amor de la Santísima Trinidad, a la que se había consagrado ingresando en la Orden Tercera Trinitaria, Elisabetta convierte su casa en lugar de encuentro de todas las personas que buscan algún alivio material o espiritual, destinando un cuidado particular a las familias en dificultades. Su alma, purificada por la adversidad, está madura para el Cielo. En la Navidad de 1824, se le manifiesta de nuevo un edema que ya le había afectado algunos meses antes. Elisabetta declara a sus hijas que se trata de su última enfermedad. Se siente gozosa al ver cómo su marido recupera su puesto en la casa y pasa largas horas a su cabecera. La enferma no le hace ningún reproche referente al triste pasado con el que tanto sufrió, sino que, al contrario, como amante esposa, lo anima y profetiza su retorno a Dios diciéndole: «Retornarás a Dios después de mi muerte, retornarás a Dios para darle gloria».
Al atardecer del 5 de febrero de 1825, rodeada de sus hijas, Elisabetta se apaga dulcemente con la gozosa expresión de alguien que parte a reunirse con un ser querido. Cristóforo, como tenía por costumbre, regresa al alba. Sorprendido al ver la puerta abierta, se precipita en la habitación de su esposa, a la que encuentra tendida y sin vida. En presencia de esa mujer que le había sido fiel hasta el final, es atacado por un violento remordimiento de toda una vida de negligencia, ingratitud e infidelidad, dando rienda suelta a sus lágrimas. Esas lágrimas purificadoras son el preludio de la conversión que predijo Elisabetta. En 1834, ingresa en los Hermanos Menores Conventuales, siendo incluso ordenado sacerdote. Muere en santidad el 8 de septiembre de 1845, día de la Natividad de Nuestra Señora, una festividad que era especialmente querida por su esposa.
El ejemplo de Elisabetta supone un poderoso aliento para los hogares con dificultades. Nos recuerda «que jamás debemos desesperar de la misericordia de Dios» (Regla de San Benito, cap. 4), y es testimonio de la fidelidad del Señor "Autor y Guardián del matrimonio" que, en las situaciones más difíciles, concede a cada uno la gracia que necesita. En lo que respecta a las familias que viven en concordia, quedan invitadas a dar gracias a Dios por el don de la paz (uno de los frutos de la devoción al Sagrado Corazón). Ese don, precioso entre todos los dones, necesita para permanecer y crecer del perdón mutuo y de la oración. En el centro de toda relación humana duradera se encuentra sobre todo la paciencia, que es la expresión y el apoyo del amor. El amor es paciente, asegura San Pablo (1 Co 13, 4).
Al terminar su Exhortación apostólica sobre la familia, el Papa Juan Pablo II invita a todos los hogares a cobijarse bajo la protección de la Sagrada Familia, "modelo de todas las familias": «Aquella familia, única en el mundo, que glorificó a Dios de manera incomparablemente alta y pura, no dejará de ayudar a todas las familias del mundo, para que sean fieles a sus deberes cotidianos, para que puedan soportar las ansias y tribulaciones de la vida, abriéndose generosamente a las necesidades de los demás y cumpliendo gozosamente los planes de Dios sobre ellas». La Virgen y San José, que estuvieron unidos mediante un verdadero matrimonio, repleto de dificultades y de adversidades, reconfortarán y alentarán a quienes les invoquen con confianza.
Le encomendamos a la Sagrada Familia, así como a todos sus seres queridos, vivos y difuntos.
Para publicar la carta de la Abadía San José de Clairval en una revista, periódico, etc. o ponerla en un sitio internet u home page, se necesita una autorización. Ésta debe pedirse a : hispanizante@clairval.com.